Encontrarse con Días de nadie, de Hugo Valdés, a casi 30 años de su primera publicación es, sin duda, todo un acontecimiento. Primero, porque es una novela resuelta y efectiva que con el paso de los años va demostrando su dimensión e importancia. Segundo, porque es ya una obra madura que expresa otro registro estilístico de su autor. Y, tercero, porque Hugo Valdés es quizá uno de los escritores que más representan la idiosincrasia y temperamentos del estado de Nuevo León y la zona norte; en tal sentido, Días de nadie, es relevante debido a que expresa la habilidad y talentos narrativos —ya comprobados— de su autor, y porque también representa un hito que nos aclara la naturaleza y evolución de la literatura del noreste.
Es por eso que ahondar en las virtudes de la segunda novela de Hugo Valdés es un ejercicio significativo: en tanto que se inscribe en un momento en el que su re-valoración resulta pertinente; y porque tal revisión no se agota en el plano meramente historiográfico o de la cronología: afortunadamente esta novela destaca por su aporte y por su calidad narrativa.
En Días de nadie se cruzan y entreveran cuatro elementos que muestran lo contundente y preciso de su prosa; sirva esta lectura como una aproximación personal, un recorrido. Cada lector —y porque esta obra lo permite y ese es otro de sus logros— hará el propio cuando se enfrente a sus páginas.
Uno. La nostalgia del lenguaje
La nostalgia es un signo que determina a los personajes y construye y de-construye las atmósferas que habitan. Y no es una nostalgia anunciada ni explicitada con diálogos o descripciones burdas de la voz narradora; es más bien una melancolía constitutiva, labrada de un lenguaje que, palabra a palabra, oración con oración va erigiendo: campos de luciérnagas, techumbres que araña el viento, chillidos de tarántulas en una ciudad anochecida, y álamos y caseríos que se descorren tras la niebla.
Es con el uso del lenguaje, con sus inflexiones y con su plasticidad maquinada, que el autor pone en marcha un universo enrarecido y particular; un laberinto de espejos que se tensa, se expande y pareciera que estalla a cualquier momento, pero que se tuerce y soporta lo suficiente para naturalmente ser esa mansión de ánimas en la que habitan personajes como el Tigre Lemus, Liberata, el Sombrita, Rosario, Belisario, y Los tres ases. En Días de nadie, el lenguaje es la nostalgia, y la propia novela es una nostalgia por el lenguaje.
Dos. Memoria e identidad
El tiempo y la realidad adquieren su sentido y se constituyen de fragmentos: de muros que se licuan y de sombras que se tornan verdaderas. El tiempo es un espejo en el aire que al romperse y caer se convierte en un rompecabezas de la Tierra y los seres humanos; enuncia la voz narrativa de Hugo Valdés. El protagonista sobrevive en ese limbo, en esa laguna en la que persigue reflejos en el agua, recuerdos, presencias y paisajes irrecuperables. Por eso el protagonista se quiebra y se desdobla y se observa desde todas las perspectivas posibles. En realidad, él emprende una cacería contra su propia sombra, una búsqueda del tesoro que nunca será satisfecha. La memoria es un espejo que se hace añicos, y Lemus busca y une cada una de las partículas para re-construir su identidad, para aferrarse a ella. Pero la identidad es elusiva, inaprensible y su viaje no es otra cosa que un vaivén en un camino sembrado de espejismos. ¿No te has dado cuenta que no estamos perdidos?, le confiesa Rosario al protagonista y es ahí cuando el Tigre se da cuenta: que él es el Minotauro y el hilo de Ariadna es la única fuerza que lo mantiene unido al laberinto de su memoria que, con la ferocidad de un péndulo, erige y derrumba su identidad una y otra vez como en un juego de feria. El autor inscribe a sus personajes—con sobresaliente exactitud—en esa dimensión vacía y cuasi-fantasmal, donde consuman un sparring contra sí mismos. Sus batallas se libran en el territorio de la desintegración y por ello a la vacuidad la ocupan con sus memorias, con sus ensoñaciones y transmigraciones.

Foto: Pablo Cuéllar 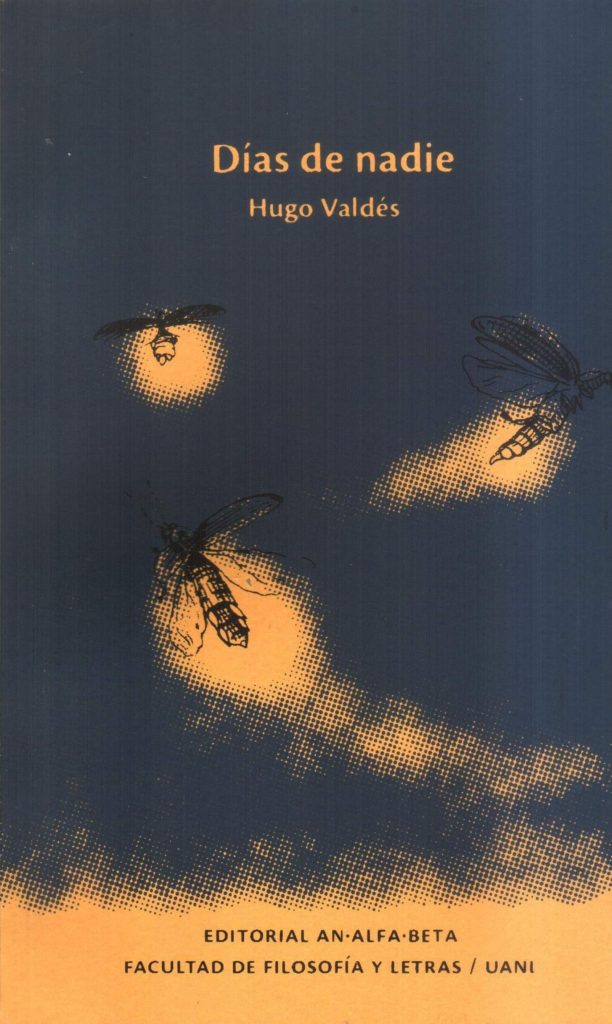
Y no hay otra manera. Esta es otra gran virtud de Días de nadie: finalmente es la ficción, ese espacio repleto, que el autor empuña para afianzarse ante la entropía y la pérdida de su identidad, que, en cierto sentido, también es la de todos.
Tres. El fantasma de lo cotidiano
Al abuelo de Lemus lo visita una mujer blanca mientras maneja de noche en la carretera y muere; y aun así el viejo sobrevive. A Belisario le crece un cuerno en la frente; y Lemus fornica con una bruja y luego transita los pasadizos que conectan sus sueños con sus pesadillas; y su historia de pronto se convierte en el pasaje de un libro que doña Liberata hojea. Cuántas veces no hemos escuchado esas anécdotas de aparecidos y presencias oblicuas que cruzan por el rabillo del ojo y pronto se deshacen en lo oscuro de los corredores. Esas ánimas conviven con nosotros, somos nosotros, y están presentes de manera cotidiana; las aceptamos e incluso modifican nuestro comportamiento y la manera como interactuamos con el mundo. Hugo Valdés replica ese territorio donde lo fantasmagórico se comunica a la dimensión de lo cotidiano y viceversa. Y lo hace con una soltura que confiere a sus personajes pertenencia, profundidad y verosimilitud. “Lo cotidiano se funde con lo sobrenatural para volverse un mismo evento, homogéneo e indivisible”, se pronuncia David Toscana sobre Días de nadie; y estoy de acuerdo. Aquí un acierto más de esta novela que nos habla de nosotros mismos y de esta tierra que compartimos con toda naturalidad con: asnos sagrados, con locos como los Tres Ases y hasta con la misma muerte que en ocasiones nos visita de noche.
Cuatro. El festín de los locos
Días de nadie es una novela ambigua. Pero esta ambigüedad es planeada y posibilita múltiples lecturas. Por ende, y a la manera de Umberto Eco, es una obra abierta y en movimiento que ofrece al lector un campo de posibilidades: una invitación a involucrarse y encontrar el sentido entre sus historias.
Y en estos tiempos donde pareciera que los contenidos deben de ser simplificados, accesibles y deglutidos, se agradece que un autor aún confíe en la perspicacia y agudeza del lector para “completar” su encuentro con la novela. Hugo Valdés tiene la sensibilidad de narrar lo suficiente y de no explicarse de más —y, si lo hubiera hecho, estropearía las atmósferas que instituyó—por fortuna, y con una sutileza acertadísima, el autor siembra las coordenadas y deja que sus personajes sean los que, mediante sus deseos y acciones, se comuniquen con el lector. Y esta comunicación, esta apertura de posibilidades no resulta forzada porque se ejecuta en un marco dispuesto de manera inteligente, en un universo en el que los Tres Ases —y su procesión pagana— son perfectamente plausibles y no necesitan justificación. Ellos pertenecen a ese mundo, y el lector lo acepta y comulga con ellos, como lo hace con el resto de los personajes; y esto acontece por una operación “sencilla”, pero que es difícil de lograr: la suspensión de la incredulidad. El autor la consigue con la destreza de un narrador que sabe cómo y desde qué perspectivas debe contarse una historia para que esta resulte efectiva. Sí, Días de nadie es un festín de locos, pero es una fiesta calculada y propuesta para que las acciones de sus oficiantes no tengan una, sino múltiples resonancias que se vinculan y ramifican. Y es el lector, otro invitado, quien observa desde la distancia, y luego se une al festín, calza el mantel sobre la mesa, y consagra y concluye la procesión.

